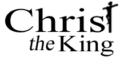Semana XXXI del tiempo ordinario
Hermanas y hermanos, las lecturas de este domingo nos muestran que en realidad el tema entero de la Biblia es el amor. El mensaje que Dios ha querido darnos, desde la primera hasta la última página, es AMOR, aprender a amar. Uno cree que el amor es algo espontáneo y por consiguiente algo que no necesita ser enseñado y que no puede ser aprendido. Al fin y al cabo, nadie nos enseñó que nos tenían que gustar los helados, ni nadie nos explicó que era delicioso tomar agua fresca cuando se tiene mucha sed. ¿por qué, en cambio, el amor debe ser enseñado? ¿Por qué sucede que lo que nace espontáneamente de nosotros al amar no es siempre genuino amor?
Hay varias respuestas. Una, es que el amor necesita encontrar su objeto o centro propio. Uno puede centrar toda su capacidad de amor en algo que finalmente va a resultar engañoso o perjudicial. Alguien perdidamente enamorado del alcohol va camino de autodestruirse, por ejemplo. Antes de que algo así suceda es preciso que alguien nos abra los ojos y que nos haga ver que hemos sido creados para otros amores, para mejores amores. Y el mejor de los amores es Dios mismo. ¿Cómo no recordar aquí las palabras de san Agustín? “Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descansa en ti,” enseña este santo Doctor de la Iglesia, y son verdaderas sus palabras. Encontrar a Dios es encontrar el centro propio y proporcionado a los infinitos anhelos de nuestro corazón.
El amor necesita ser aprendido también necesita ser ordenado, es decir, también ha de ser objeto de un mandamiento expreso de parte de Dios. No es una mandato que “caiga” sobre nosotros como una imposición, es la ruta que nos lleva a desplegar lo más profundo y mejor de nosotros mismos. Quien no ama hasta el fondo, quien no ama con todo el ser, no sólo pierde contacto con el amor sino que pierde contacto con lo profundo de su propia alma. Lo profunda del alma sólo puede hablar el lenguaje de un amor sin condiciones y si uno no llega a ese lenguaje termina viviendo como en traición a sí mismo. Así pues, Dios nos ordena que lo amemos no por bien suyo sino por bien nuestro. No es nuestro amor el que puede hacerle falta a Él sino su mandato de amar el que puede desarrollar lo más íntimo y mejor de nosotros mismos. Al ordenarnos que amemos, Dios está en realidad prolongando la misma voz con que nos ordenó que exitiéramos.
Que tengan una Feliz y Bendecida semana.